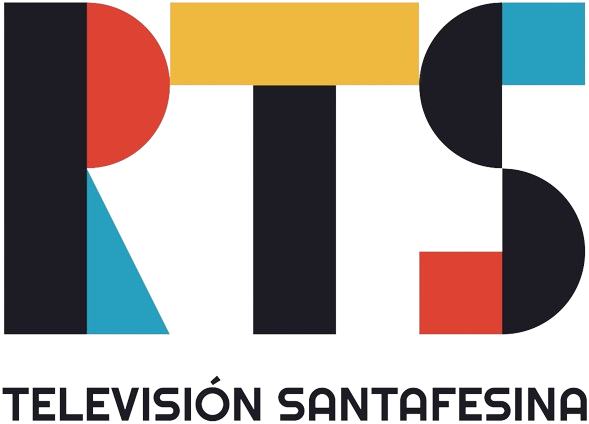El film “Disco de piedra” se apoya en la fragilidad del barro como símbolo de la memoria colectiva de Bolivia. La directora Geraldine Ovando De la Quintana profundiza en sus propias raíces para develar el pensamiento dominante en torno a los pueblos originarios. La cita para descubrir esta obra, en el ciclo sobre Atlantidoc, es este viernes, a las 22hs, por nuestra pantalla.
La segunda temporada de “Atlantidoc” se compone de una selección realizada por el Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay, que en 2025 celebró su 19° edición. Gracias a la cooperación de este certamen, una selección de películas iberoamericanas llega a la pantalla de Radio y Televisión Santafesina (RTS).
De esa manera, se abre la posibilidad de conocer y descubrir historias de vidas, hechos del pasado y del presente, así como idiosincrasias y culturas y realidades tan lejanas como cercanas. El género documental comulga con las realidades de los pueblos, mientras se propone como una invitación a apreciar cinematografías que no suelen circular por canales comerciales. La cita es cada viernes, a las 22, por RTS.
La pregunta sobre sus orígenes y ancestros conduce a la realizadora Geraldine Ovando De la Quintana a llevar al cine su biografía e ir más allá, como quien abre una puerta para traer al presente el pensamiento dominante de una época. Sobre la base de este nudo argumental, “Disco de piedra” construye una polisemia en torno a la fragilidad del barro y la memoria colectiva del pueblo boliviano. Uno y otra son plausibles de resquebrajarse o permanecer.
En la narración, el punto de partida se halla en los recuerdos de la infancia de la propia directora que fueron atesorados en filmaciones hogareñas. A partir de entonces, su voz en off se vuelca a una profunda reflexión acerca de dos mujeres. Por un lado, la abuela materna, Enriqueta, una octogenaria que escarba en su memoria para responder las inquietudes de la nieta. Por el otro, Reynalda, aquella mujer indígena que realizaba las tareas domésticas y de cuidado en el hogar cuando Geraldine era pequeña. Entre una y otra, se cruza el disco de barro que opera como amuleto y como disparador de un viaje hasta San Lucas, el pueblo natal de la abuela.
Es así como Geraldine y la anciana se movilizan hasta aquel poblado donde las esperan reencuentros y hallazgos. La reconstrucción de los primeros años de vida de la abuela actualiza el problema de la discriminación y la negación que han sufrido los pueblos originarios por parte de la clase media en Bolivia. Y ese es el aporte fundamental del filme ajustado al género documental. La cineasta desnuda el imaginario de una época en la que los hijos y las hijas de las familias medianamente pudientes debían adquirir la cultura urbana y estudiar en la ciudad para forjarse el futuro.
Como contracara, los primeros planos de rostros y figuras de barro dotan de humanidad y emociones a aquellas personas que conservan el quechua como lengua, mientras practican rituales ancestrales entre cantos y rezos. El contexto no se escinde de la situación desde el momento en que la cámara ilustra la fuerza del viento y la cercanía del cielo con la tierra. En paralelo, la persistente interrogación sobre los orígenes de Enriqueta llega al punto de encontrar una fotografía de la bisabuela de la realizadora. De este modo, el poder de la imagen cobra un sentido especial cuando se articulan los testimonios del pasado con la realidad actual de una comunidad. Es la historia personal la que permite documentar el espíritu ancestral, la herencia no asumida y la cultura rechazada por la sociedad. “Disco de barro” se ofrece como una obra necesaria a la hora de comprender que en una historia personal siempre se entretejen los preceptos y costumbres de un país, incluidas sus marginaciones.
Ficha técnica del film
“Disco de piedra” (Bolivia, 2022).
Dirección: Geraldine Ovando De la Quintana
Duración: 80 minutos
Fuente: RTS Medios (María Luis Lelli)