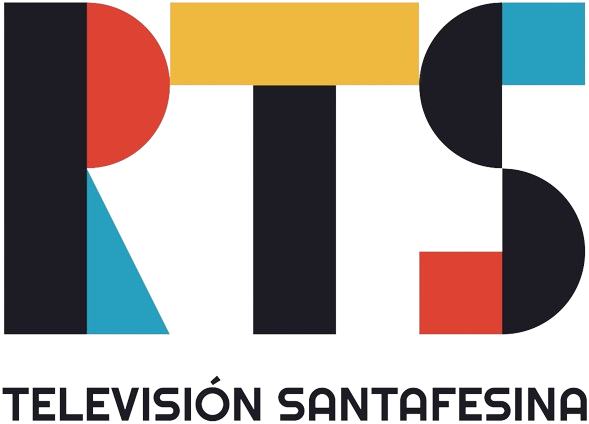La Revolución de Mayo es para los argentinos un hito de lo que fue el inicio de una idea de independencia. Muchos son los factores que influyen social, políticamente y económicamente en los cambios, pero la cultura es el reflejo de lo que piensa y siente la sociedad en general.
La cultura de una sociedad es la que va marcando pautas en cuanto a los mensajes circulantes. La música siempre tiende, como la poesía a decir en su melodía y en sus letras las primeras denuncias sobre la incomodidad general de la urbe. Un grito de independencia, un sentimiento de patria, la necesidad de poder sentirse parte de una misma tierra, de un mismo alma de pueblo.

Valeria Elías
RTS Medios
Aparicio Alfaro es titular de la Cátedra de Historia de la Música en el Instituto Superior de Música de la UNL, dispuso de unos minutos para responder la entrevista sobre la música de la época.
Para comenzar, Aparicio Alfaro, aclara: “Lo que sin duda había acá era, por empezar, música eclesiástica. En las iglesias había una tradición de música sacra, música polifónica, o sea, había mucha música en eso. Tené en cuenta que la iglesia era una institución bastante vertebral de lo que era la colonia. Si vos te fijás, para hablar de la Revolución de Mayo, ahí en las cercanías de la Plaza de Mayo hay una cantidad de iglesias que son más o menos las mismas que hay acá en Santa Fe, o sea, las mismas congregaciones y demás. En otros puntos de las colonias americanas había grandes desarrollos musicales. Todo lo que es la Nueva España, o sea, lo que es México, el vuelve virreinato del Perú, o sin salir de lo que hoy son nuestras fronteras, Córdoba, ya había largas tradiciones musicales. Otro punto importante también son las composiciones militares. Músicas que tenían un uso práctico, todo lo que es los códigos de los tambores asociados a los distintos tipos de regimientos tenían una funcionalidad, lo mismo las señales de vientos”.
El músico comenta que conoce una musicóloga, Carla Marina Díaz que vive en Buenos Aires, que ella está haciendo su tesis doctoral justamente sobre las músicas de ese momento y en particular, creo que está trabajando sobre la musicología de las invasiones inglesas. Destacando el choque sonoro que se produce cuando aparecen las chalupas en la zona de Quilmes y bajan los escoceses con las gaitas.
“A nivel lo que era el consumo de la gente,-retoma el entrevistado- había un consumo de las músicas europeas, por supuesto, las músicas instrumentales y vocales que se traían impresas de Europa, y ya en ese momento, en el siglo XVIII, principio del siglo XIX, la ópera era algo presente, es decir, acá había intentos de aprender sobre esas cosas. De hecho, si vos te fijás, Blas Parera, que compone la música del himno, es un músico profesional, un tipo que viene de Cataluña y acá da clases, da clases de piano, da clases de cello, da clases de canto. Tratando de hacer una especie de síntesis con respecto a esa primera pregunta existían las músicas de iglesia, las músicas militares, las músicas europeas, que algunas de esas caerían hoy dentro de lo que se llama músicas clásicas. Y también había algunas cosas de acá, obviamente. Fíjate que el folclore de Sudamérica tiene una huella muy grande de lo que es la traza hispánica, algunas cosas quedaron. Y hay otras cosas que vienen del background originario, pero digamos que estas podrían ser más o menos las cuatro vertientes musicales que andaban dando vueltas”.
En cuanto a la pregunta que el especialista encontró interesante, tiene que ver con la injerencia de la música en las cuestiones revolucionarias, a esto respondió: “una vez culminada la composición de la Marsellesa en Francia, asociada a la Revolución, ya acá llega una copia. Hay una copia de la Marsellesa que llega pocos meses después de que la composición empiece a sonar en el mundo de la Revolución Francesa. Había un cura de Córdoba al cual un amigo le manda una copia de la Marsellesa, eso estaba prohibido. Para el mundo de los revolucionarios, el mundo más cercano a los progresistas, que yo hago grupo de Moreno, Belgrano, Castelli y demás, esas músicas eran significativas. Después hay algo interesante con respecto al himno nacional. El himno nacional es de 1811 y tiene cierta historia posterior interesante, que es que las tropas de San Martín lo llevan y hay testimonios en distintos lugares de América Latina en la de las guerras de independencia que los soldados o la gente común lo cantan, o sea, se ha transformado en una especie de canción asociada a eso, y por ejemplo, hay testimonios de que lo cantan con guitarras, no sabemos qué habrán hecho, o cómo habrá sonado, o inclusive de que gente afro lo canta y está muy enganchada con la idea de libertad, libertad. Pero el caso del himno tiene una historia asociada a las guerras de la independencia, que lo transforman en una cuestión emblemática. Pero por supuesto, en el momento de la revolución o posterior a la revolución está la idea de tener canciones propias, tener canciones asociadas a esa idea la música siempre ha sido un buen vehículo de propaganda y por lo tanto algo de eso hay”
La musicalidad entre la historia
Cabe aclarar, como explica el entrevistado que la fuerte presencia de lo africano y la música negra es algo que toma fuerzas con Rosas. Pero, hay un detalle importante dentro de la construcción musical argentina. “Los músicos que estrenaron el Himno Nacional Argentino en 1811, la mayoría de ellos son de origen africano. Lo estrena una orquestita y ellos son sobre todo músicos, o sea, gente que habían sido esclavizados o ya habían nacido esclavizados acá. Algunos tienen nombres muy particulares, hay uno que siempre me llamó la atención, uno de los violinistas del estreno del himno que se llamaba Apolinario Pimienta. Pero era muy frecuente que existiera la figura del negro músico, muchos de ellos con formación en la música europea. Les enseñaban a tocar el violín, les enseñaban a tocar el chelo, les enseñaban a tocar el piano, aunque el piano era más asociado sobre todo a las jovencitas, por eso es que ponerle Mariquita Sánchez de Thompson en su casa tiene un piano, tiene un arpa” expresa Alfaro.
“Pero en cuanto a la música propias de los negros, -continúa explicando- son más asociadas al mundo del tambor, practica que realizaban clandestinamente hasta la época de Rosas. Rosas es el que les abre la puerta para poder tocar sus músicas en lugares públicos, hay ciertas épocas en que ellos se pueden juntar en la plaza y tocar, Rosas es el que construye una relación protopopulista, si se quiere, con los afro y ahí es donde ellos tocan más lo suyo. Hace poco salió un libro de Ezequiel Adamovsky que es un libro muy interesante, sobre la historia del carnaval, el carnaval está muy asociado a las dialécticas culturales, ahí entre músicas afro y personas afro, y músicas blancas y personas blancas. Pero en el momento de la revolución propiamente dicha, eso no está. O sea, que es algo posterior”.

Los instrumentos de la época
Causa curiosidad saber qué instrumentos había en esa época, más que nada al ser una colonia, y al irse generando una identidad propia, ¿qué era lo que sonaba musicalmente en la época?
A esto, el profesor cuenta: “Los instrumentos que había acá eran sobre todo los instrumentos de la tradición europea. O sea, en las casas pudientes había pianos, que en general eran cierto tipo de pianos, más bien cuadraditos, los Broadwood ingleses. En el Museo Histórico Nacional, ahí en Parque Lezama, en Buenos Aires, hay una colección muy linda de pianos. Está el piano de Alberti, está el piano de Pedro Esnaola. que son un poco posteriores, porque ellos son de la época de Rosas, y está el piano de Margarita Sánchez de Thompson, en el cual supuestamente se hizo cierta presentación primera del Himno Nacional”.
Como un dato interesante, el músico sugiere buscar información con estos datos “los pianos Broadway” o en el Museo Histórico Nacional “fotos del piano de Margarita Sánchez de Thompson”, se puede tener una idea de qué tipo de pianos eran los de la época.
“Había vihuelas ese tipo de guitarras un poco primitivas, violines, la guitarra como instrumento popular. La guitarra o en su versión más primaria, la vihuela viene desde la época de la conquista y es cierto, que es el instrumento que está asociado al mundo de los gauchos. Pero bueno, los instrumentos que habría eran eso, piano, vihuela o guitarra, arpa. Fíjate que en toda América hay una presencia popular de las arpas, las vertientes de las arpas paraguayas, las arpas venezolanas, acá también había arpas, en el cuadro de la creación del himno hay un arpa también. Y bueno, los instrumentos asociados al mundo clásico europeo, o sea, toda la familia del violín. Más algunos vientos, o sea, cornos, clarines” agregó para ampliar la información.
Para finalizar aclaró “La música es importantísima en la construcción de las identidades nacionales y por eso, cuando se empieza a tratar de solidificar una suerte de idea de Estado-Nación y una suerte de educación unificadora. A partir de la generación del 1880 se ve que también hay un intento en lo musical o sea, hay figuras claves en ese momento que empiezan a laburar mucho en eso Alberto Williams, que en cierto modo también es el creador de la educación musical en la Argentina, está muy preocupado por eso, por una construcción de la identidad musical argentina”. eso por supuesto también está de larga data o sea, con toda la larga historia del himno y demás, y sigue hasta el día de hoy”.
Fuente: RTS Noticias