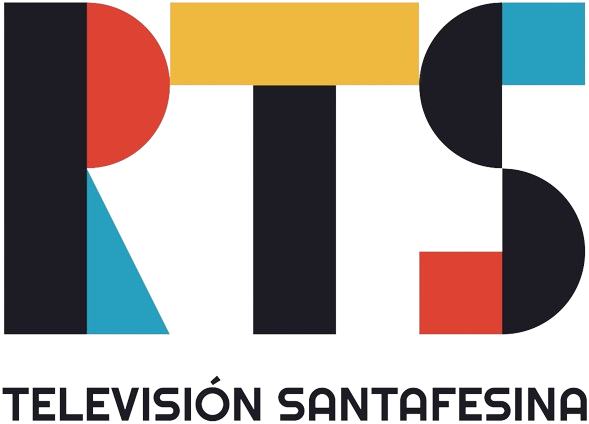El tema de la alimentación debe ser primordial para la agenda estatal, porque su misión es asegurar a los habitantes del país una alimentación saludable y segura en todos los organismos responsables que regulan cada parte de la cadena de producción y distribución.

Valeria Elías
RTS Medios
El Estado nacional no puede desligarse de la responsabilidad de las cuestiones esenciales y vitales de la vida humana de cada habitante de su tierra. El derecho alimentario es un derecho humano y este está reglamentado por la Constitución y las leyes que le siguen dentro de los códigos y tratados.
Es su obligación promover una alimentación saludable, accesible y segura. Dentro de esto establece la creación de organismos que regulan y aseguran que esto se cumpla. Pero, ¿cómo funciona este sistema?
Para entender esta organización la Dra. María Eugenia Marichal, docente UNL e investigadora CONICET, en diálogo con RTS Medios, introdujo sobre el tema de promoción alimentaria y regulación de seguridad alimentaria.
Para entender esta organización la Dra. María Eugenia Marichal, docente UNL e investigadora CONICET, en diálogo con RTS Medios, introdujo sobre el tema de Promoción alimentaria y regulación de seguridad alimentaria.
—¿Cómo impacta la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley PAS)? ¿Qué aporta a las políticas públicas alimentarias?
—En un contexto de crisis económica que afecta más severamente a las clases más bajas, las medidas de la Ley PAS tienen un efecto aún más valioso, porque precisamente uno de sus puntos fuertes, a mi modo de ver, es que lograba imponer algunas obligaciones (que hacen al cumplimiento del derecho humano a la alimentación) a las empresas del sector alimentario.
Tradicionalmente, todas las responsabilidades vinculadas al acceso a la alimentación se cargan sobre el Estado, que las asume mediante prestaciones alimentarias, ya sean transferencias dinerarias para adquirir alimentos, entrega directa de alimentos, o sostenimiento de comedores comunitarios. Los problemas de acceso se mitigan mediante estas acciones que son sostenidas por el Estado nacional y los Estados provinciales, y están todas dirigidas a las poblaciones más vulnerabilizadas. Sin embargo, son solo medidas paliativas, coyunturales y focalizadas en un tipo de población. Para combatir la malnutrición hacen falta reformas mucho más ambiciosas, que involucren y repartan la responsabilidad entre todos los sectores de la cadena agroalimentaria, y que sean en beneficio de toda la población consumidora.
La ley PAS fue un paso en ese sentido, al plantear valiosas medidas como el etiquetado frontal nutricional, obligación impuesta al sector de la industria alimentaria que es, en definitiva, uno de los que más se enriquece en contexto de crisis. Pero, además, trae otras medidas vinculadas a la prohibición de ciertos casos de publicidad de productos alimenticios con etiquetas, que protege especialmente infancias (infancias de todos los sectores económicos) y no representa a la vez un costo adicional a la industria, sino simplemente una restricción o limitación en pos de la salud pública.
También las medidas de educación nutricional, que vienen a ser una apuesta preventiva, esto es significativo porque las medidas paliativas que concentran la atención y presupuesto público de las políticas alimentarias actuales son mitigadoras de situaciones de emergencia, más concentradas en “saciar el hambre” que en fomentar alimentación saludable.
Por último, las medidas de las que menos se habla (y las que lograron menor incidencia, pero son seguramente las de mayor potencial): por un lado, entre las normas complementarias figura la prioridad en las compras públicas de contrataciones de los alimentos y bebidas analcohólicas que no cuenten con sellos de advertencia. Por el otro, entre las facultades de la autoridad de aplicación, figura la de “Implementar acciones en coordinación con las áreas competentes para la promoción del consumo de alimentos no procesados, naturales y saludables, producidos por nuestras economías regionales y agriculturas familiares”.

—¿Qué organismos deben regular la seguridad alimentaria y promover los derechos? ¿Qué normativa existe en Argentina al respecto?
—La regulación de la seguridad alimentaria en Argentina está caracterizada por su fragmentación sectorial interna y por su emergencia coyuntural basada en la noción de crisis o emergencia alimentaria. La regulación necesaria para el desarrollo de las dimensiones de la seguridad alimentaria (disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad) se encuentra escindida en, por lo menos, tres grandes áreas.
Primero, la Regulación de la Emergencia y el Acceso (Políticas Socioalimentarias). Este sector se dirige a mitigar y erradicar el hambre y la malnutrición, funcionando primordialmente bajo la órbita de Desarrollo Social (actualmente, Capital Humano) y con la participación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Se diseña bajo un «enfoque de derechos humanos», aunque en la práctica su implementación responde a un esquema asistencialista, focalizado en la población más vulnerable.
Segundo, la Regulación de la Inocuidad y el Comercio, sector que se enfoca en el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos y la lealtad comercial entre los operadores comerciales. El Código Alimentario Argentino (CAA) es el epicentro normativo de este sector. Sus reglas, que definen la naturaleza, composición y calidad de los alimentos y bebidas, son de aplicación obligatoria y uniforme para todo el país. El CAA se implementa a través del Sistema Nacional de Control de Alimentos (SNCA), el cual articula reparticiones estatales, y está integrado por representantes de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), junto con las autoridades sanitarias provinciales.
Tercero, la Regulación del Sector Agrícola y la Producción. Esta área se vincula a la producción de materia prima alimentaria y es gestionada principalmente por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En este sector coexisten lógicas a veces antitéticas: la regulación de la producción agroindustrial de gran escala (a menudo orientada a la agroexportación) y la regulación sectorial para la promoción de alimentos orgánicos o agroecológicos y la agricultura familiar, lo cual puede generar algunas tensiones.
Fuente: RTS Noticias