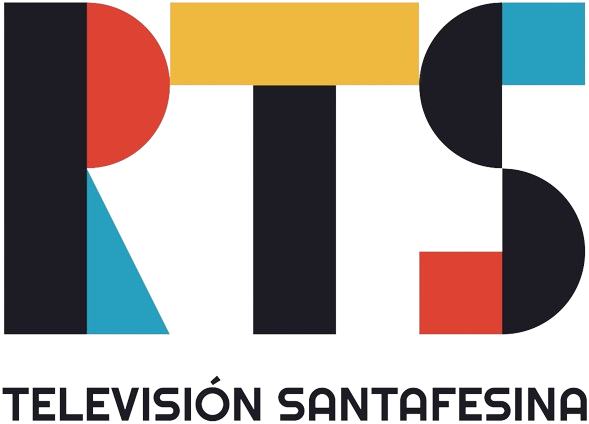La historia nos define, lo que ocurrió un tiempo atrás nos posiciona el día de hoy, lo sucedido muchas veces no tiene que ver con lo que uno hubiera elegido. La historia argentina, su independencia, está escrita y merece ser recordada y analizada para entender el hoy.

Valeria Elías
RTS Medios
Pensar la historia argentina y con ella un proceso puntual, es un ejercicio que se ha perdido tanto en las aulas como en las conversaciones cotidianas. Día de la Independencia, locro, paseos, somos libres, ¿pero es lo único que nos debe concernir? Analizar y entender los procesos históricos ayuda a comprender una actualidad que muchas veces resulta confusa, o inentendible. Sabe de dónde venimos y cómo llegamos hasta este punto, nos define a cambiar los rumbos a un futuro mejor.
María Constanza Do Santos profesora de Historia accedió a conversar y repensar este proceso histórico.
“A 209 años de la independencia de 1816, interrogarnos, colectivamente y en los tiempos actuales, sobre el porqué y para qué se llevó a cabo este hecho histórico es fundamental para posicionarnos como actores históricos, sociales y políticos. Nuestro pasado siempre estará atravesado por contradicciones y múltiples interrogantes que debemos elaborar y resolver”, comienza aclarando la profesora.
Desde este punto, continúa analizando: “A lo largo del tiempo, la manera de estudiar y enseñar el proceso independentista de 1816 ha estado atravesada por la necesidad de abordarlo desde la larga duración y la doble coyuntura: la nuestra y la de la Península Ibérica (actual territorio español). Indudablemente, nuestro país formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, cuyo gobierno central residía en Europa, bajo reyes que jamás pisaron estas tierras pero que, por ‘descubrirlas’, las consideraban de su pertenencia. Como hijos de lo aprendido, no podemos pensar en 1816 sin retroceder, en particular, a los sucesos que involucraron al rey Fernando VII en 1808, cuando fue prisionero en su propio país tras la invasión francesa comandada por Napoleón Bonaparte. Este hito, junto con un contexto marcado por conflictos internos y externos, crisis económica y descontento social, fue el puntapié inicial del proceso revolucionario de 1810. La ausencia del rey, figura central para pensar un imperio colonial extenso como el español, implicó que un territorio tan vasto como América Latina (exceptuando Brasil, por razones obvias) quedará sin poder de mando ni decisión sobre sus riquezas”.
Cabe aclarar que la Revolución de 1810 no significó la independencia de España, sino una forma propia de organización para atravesar esa ausencia real del rey. Pero, ¿qué pudo haber sucedido en seis años para que en Tucumán se firmara un acta independentista? A destacar, la organización política interina se vio envuelta en varios conflictos. Figuras como Rivadavia o el propio Artigas comenzaron a marcar lineamientos políticos que definirían no solo el período 1810-1816, sino también el 1816-1853. Por encima de todo, existía un miedo latente a que lo conquistado en 1810 pudiera ser en vano. Entonces, ¿por qué se pensó la independencia? inquirió en el contexto de análisis Constanza.
Sobre esto, se expide: “Porque, tras años de guerra, conflictos internos, resistencias realistas e incertidumbres institucionales, y luego de un intento fallido de independencia con el Asamblea del Año XIII, los sectores revolucionarios entendieron que era urgente ponerle un nombre claro al proceso iniciado en 1810. Ya no bastaba con gobernar en nombre de un rey ausente: era necesario romper definitivamente con la Corona española y declarar una realidad política y militar que ya existía”.
“La independencia fue una necesidad estratégica- agrega la entrevistada- ¿Cómo convencer a otros países de apoyar la causa revolucionaria si aún no se afirmaba con claridad que ya no se pertenecía a España? ¿Cómo organizar un gobierno propio sin resolver antes el vínculo colonial? Declarar la independencia era también un acto de legitimación del poder revolucionario, tanto hacia adentro como hacia afuera”.
Todo apuntaba a construir un orden propio, pensado desde estas tierras y no desde Europa. Para tomar decisiones sin depender de una autoridad monárquica lejana. Para imaginar una comunidad política autónoma, con sus propias leyes, instituciones y proyectos. Si bien muchos temas clave, como la forma de gobierno, los derechos provinciales o la distribución del poder y la riqueza, quedaron sin resolver en 1816, lo que sí se selló en Tucumán fue la voluntad de emanciparse.
La profesora cierra este tema: “La independencia fue pensada como una afirmación de soberanía, pero también como una promesa: una promesa de futuro, libertad, justicia e igualdad. Una promesa que, como sabemos, no siempre se cumplió y que hoy nos interpela. Porque la historia no es sólo memoria, sino también herramienta: nos permite preguntarnos qué quedó pendiente, qué formas de dependencia se mantuvieron o transformaron, y qué lugar ocupamos en el mundo que habitamos. A 209 años de aquel 9 de julio, más que celebrar un hecho cerrado, se trata de volver a pensarlo. De preguntarnos, como ciudadanos de este tiempo, qué significó y qué significa ser independientes. Y de asumir que la historia, al igual que la libertad, es siempre una construcción colectiva”.
¿Por qué Tucumán y no otro lugar?
Para darnos un contexto la docente dice: “La elección de Tucumán como sede del Congreso de 1816 no fue azarosa ni arbitraria, sino una decisión política y estratégica. En primer lugar, Tucumán ofrecía una ubicación geográfica más equidistante entre los dos puntos neurálgicos del Virreinato: el Alto Perú y Buenos Aires. Esto era importante en un contexto de tensiones entre el centralismo porteño y las provincias, que luego derivarían en un conflicto político real. La idea era que el Congreso tuviera un carácter más representativo de todo el territorio del virreinato, y no solo de la élite porteña que, por su ubicación estratégica, concentraba la mayor atención. Reunirse en Tucumán era, en cierto sentido, un gesto hacia las provincias; una forma de decir que la independencia no era solo de Buenos Aires, sino de todos los pueblos que integraban el virreinato”.
Tucumán contaba con peso político y económico propio, con una tradición de resistencia a los realistas que buscaban destruir toda posibilidad de ruptura, y un papel clave en las redes comerciales del interior, al ser zona de paso en la vía que unía el Alto Perú con el puerto de Buenos Aires. Fue escenario de una victoria fundamental en 1812, la Batalla de Tucumán, comandada por Belgrano, que marcó un punto de inflexión en la lucha contra las tropas españolas y fortaleció el ideario independentista. Esa memoria heroica otorgaba a Tucumán un valor simbólico importante para convocar a la unidad y reforzar la legitimidad del Congreso.
Para cerrar la idea, declaró “Buenos Aires, sede del Directorio, atravesaba una situación política conflictiva marcada por la pérdida de credibilidad ante las provincias del interior. Los enfrentamientos entre facciones, que ya adelantaba el futuro conflicto entre unitarios y federales, hacían riesgosa la posibilidad de sesionar allí. Tucumán, en cambio, ofrecía estabilidad y condiciones logísticas adecuadas para alojar a los diputados”.

¿Qué tendencias políticas había?
El Congreso de Tucumán reunió a diputados con visiones políticas diversas y, en muchos casos, enfrentadas sobre el rumbo que debía tomar la nueva organización política. Recuperar estas tendencias es fundamental, ya que sus defensores y las discusiones emprendidas permitieron declarar la independencia, pero no definir una forma clara de organización política, una de las grandes deudas del 9 de julio.
“Por un lado, estaban quienes defendían una organización centralista, con el poder concentrado en Buenos Aires, como el diputado porteño Pedro Medrano, vinculado a sectores que buscaban fortalecer el Directorio, encabezado por Juan Martín de Pueyrredón. En oposición, se encontraban voces federalistas, como José Moldes, representante de Salta, que cuestionaban la hegemonía porteña y reclamaban mayor autonomía para las provincias. Estas dos visiones, las más conocidas, marcaron los conflictos y detonantes posteriores al 9 de julio, dando inicio a una época de gran conflictividad sociopolítica durante el siglo XIX. Por otro lado, algunos diputados sostenían la idea de una monarquía constitucional, una ideología aún arraigada en lo conocido, donde se rompía con la Corona española, pero no con la idea de un sistema monárquico. Tal fue el caso de Manuel Belgrano, quien propuso la entronización de un príncipe inca, buscando unir a las élites criollas con los pueblos originarios y lograr reconocimiento nacional e internacional a ese pasado precolonial. Esta idea, avanzada para la época y para nuestra historia, sigue siendo hoy una deuda pendiente respecto al reconocimiento de las comunidades originarias y su impronta en la construcción de la nación”.
“Finalmente, algunos diputados, influenciados por ideales republicanos, como Tomás Godoy Cruz de Mendoza, defendían un gobierno basado en la soberanía popular y el rechazo a toda autoridad hereditaria, inspirados en las ideas de la Revolución Francesa. Estas tensiones marcaron las discusiones del Congreso y, aunque se logró declarar la independencia, quedaron sin resolverse los desacuerdos sobre la organización política del nuevo Estado”, concluyó Do Santo.
¿Hubo mujeres que participaron en el proceso?
Para aclarar este punto, la profesora Constanza, comenta: “Es fundamental preguntarnos dónde estuvieron las mujeres cuando la historia parecía ser escrita sólo por los hombres. La respuesta sencilla es que, en esa época, la participación política formal de las mujeres estaba altamente limitada y era reservada a los hombres. Sin embargo, aunque no existen registros de su participación directa en los debates, las mujeres fueron protagonistas desde otras miradas. Quizás las más conocidas sean Juana Azurduy y María Remedios del Valle, quienes participaron activamente en las batallas del Ejército del Norte, contribuyendo a la liberación de los pueblos latinoamericanos. También está Mariquita Sánchez de Thompson, con fuerte presencia en salones y tertulias donde se debatían ideas ilustradas del momento”.
Muchas veces invisibilizadas, están las mujeres “comunes” que tejían, cosían, aportaban recursos económicos a través del empeño de joyas, curaban a los combatientes heridos y cuidaban a los hijos. Estas mujeres, que a pesar del poco reconocimiento académico son verdaderas sujetas históricas, entendían la importancia de ser “mujeres de su tiempo”: reconocerse parte, ser parte y actuar por un objetivo común.
“Tal vez en estos tiempos esa conciencia colectiva se esté perdiendo, pero un nuevo 9 de julio puede despertar reflexiones, interrogantes y convocar nuevamente a ser hombres y mujeres de su tiempo”, culminó la nota.
Fuente: RTS Noticias